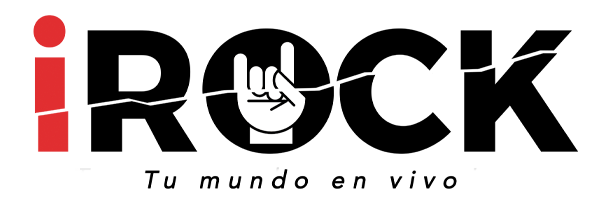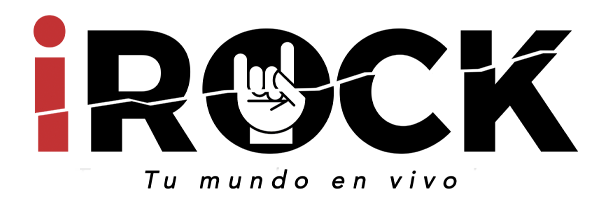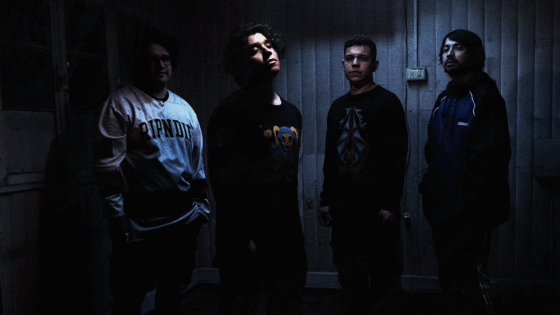Desde temprano, el aire en el recinto ya estaba cargado de electricidad y la espera, con esa sensación inconfundible de que algo grande estaba por suceder. El Loserville Festival no se presentó como una simple sucesión de bandas como lo que se acostumbra a ver en este tipo de certamen, sino como un cruce generacional, un rito de iniciación y una celebración colectiva de lo que la música puede hacer cuando trasciende décadas de existencia. La jornada arrancó con Slay Squad, encendiendo los primeros movimientos del público, y al cierre de su presentación el escenario volvió a activarse casi sin transición. Fred Durst apareció para tomar su rol de anfitrión absoluto, figura omnipresente del espíritu Loserville, saludando al público chileno y agradeciendo a la banda anterior antes de abrirle paso al siguiente nombre del cartel. Riff Raff asumió el escenario en solitario, respaldado por una base continua que le permitió moverse con soltura entre el trap, el pop y momentos de atmósfera más relajada. Sin artificios ni apoyos externos, sostuvo el pulso del show y logró una conexión directa con el público local, dejando claro que su propuesta tiene identidad propia y una presencia que no necesita validación adicional. Ecca Vandal, y sus propuestas fueron una verdadera detonación inicial. Estridente, incómoda para quien espera estructuras clásicas y absolutamente fascinante para quienes entienden la música como provocación, entusiasta y efervescente. Sonidos híbridos, ásperos y desafiantes, encendieron a un público que ya repletaba la cancha desde muy temprano. Una apertura que lo que menos tuvo fue tibieza, pues sirvió como una advertencia.
Luego llegó 311 y el contraste fue inmediato y profundamente bello. Lo que se desplegó sobre el escenario fue un sonido perfecto, pulcro y a la vez vibrante, de esos que parecen extraídos directamente del estudio pero con el pulso orgánico que solo da la experiencia de años sobre las tablas. Cada instrumento encontró su espacio con una precisión admirable, dejando en evidencia un virtuosismo sin necesidad de alardes, sostenido por el carisma honesto de sus integrantes y una complicidad interna que se traspasó al público desde el primer acorde. Momentos como “Amber” envolvieron el recinto en una atmósfera cálida y casi hipnótica, “Beautiful Disaster” devolvió la tensión y la energía con una ejecución impecable, mientras que el delicado y emotivo cover de “Love Song” se transformó en uno de los pasajes más sensibles de la jornada, arrancando aplausos sentidos y silencios atentos. Fue imposible no advertir la postal generacional que se dibujaba frente al escenario, muchos millennials observando desde las galerías, con una sonrisa cómplice cargada de nostalgia, mientras en cancha se multiplicaba la presencia de público más joven, coreando con entusiasmo aunque sin conocer del todo cada canción. Y ahí residió una de las ironías más hermosas del festival, pues 311 es parte esencial del soundtrack millennial, pero en aquella tarde fueron las nuevas generaciones quienes lo vivieron en tiempo presente, sin pasado que los condicione.
La energía del festival terminó de desbordarse cuando Bullet For My Valentine tomó el escenario y la cancha cambió de estado casi de inmediato. Ahí la Generación Z se manifestó con una intensidad imposible de ignorar, junto a varios mosh descontrolados, viscerales, a ratos torpes y profundamente honestos, como si para muchos fuese la primera vez enfrentándose a un concierto de esta magnitud, a ese choque físico y emocional que solo el metal en vivo puede provocar. Lejos de ser esto una crítica, es el retrato exacto de un fenómeno generacional vivido en carne propia. Desde los primeros golpes de “Her Voice Resides” y “4 Words (to Choke Upon)”, el público explotó sin reservas, y cuando llegó el momento de “Tears Don’t Fall” el canto colectivo se volvió ensordecedor, transformando la canción en un himno compartido entre gritos, empujones y emoción pura. La banda leyó perfectamente lo que estaba ocurriendo frente a ellos y respondió con una entrega absoluta, dejando claro que no estaban frente a un público indiferente, sino ante una marea viva y el querido Matt Tuck en ese gesto único usó una camiseta de nuestra selección chilena de fútbol. Temas como “All These Things I Hate (Revolve Around Me)” y “Hand of Blood” intensificaron la comunión emocional, mientras “The Poison” y “Waking the Demon” llevaron el caos a su punto máximo, con un despliegue que rozó lo demencial. Entre canción y canción, cada palabra dirigida al público fue sincera, cada gesto reflejó asombro y gratitud, como si ellos mismos estuvieran siendo arrastrados por la locura que se orquestaba desde la cancha. Bullet For My Valentine tocó con la convicción de quien entiende que está viviendo una fecha clave, entregándose como si Chile no fuera una parada más, sino un capítulo fundamental en su propia historia.
Pero todo lo vivido hasta ese punto fue, en rigor, una antesala. Porque cuando Limp Bizkit tomó el escenario, el festival dejó de ser un evento programado para transformarse en una experiencia colectiva irrepetible, de esas que no admiten traducción ni réplica y que dejan a quienes no estuvieron con una sensación inevitable de haber llegado tarde a la historia. El inicio con “Drown”, acompañado del homenaje a Sam Rivers, fue un golpe directo al pecho, un momento de recogimiento profundo, solemne sin rigidez, cargado de una emoción densa que atravesó a todo el recinto, junto al silencio de quien despide a un amigo querido desde el amor y la memoria, como si todos entendiéramos sin necesidad de palabras, que ese homenaje no se hacía bajando la cabeza, sino elevando la voz y el ruido hasta convertirlos en ofrenda.
Desde ahí, el show avanzó como un viaje sin pausas ni concesiones. “Break Stuff” estalló exactamente como muchos lo habíamos imaginado, marcando con claridad el tono de lo que vendría, mientras “Hot Dog”, con el guiño al riff de Master of Puppets, provocó una ovación inmediata y transversal. “Show Me What You Got” y “My Generation” fueron coreadas como auténticos mantras generacionales, con el público transformado en un instrumento más, afinado en rabia, nostalgia y celebración. Los guiños y covers no interrumpieron el pulso, lo elevaron, “Jump Around”, “Walk”, “Proud Mary”, “Sabotage”, cantada junto a Ecca Vandal y probablemente descubierta por muchos en ese instante, y “Behind Blue Eyes” fueron recibidas como regalos inesperados, con una emotividad a flor de piel y la naturalidad de una banda que lleva décadas liderando masas sin necesidad de impostar nada. La escena se completó con un diálogo visual tan poderoso como la música, con cientos de luces de celulares, llamaradas, fuegos artificiales y bengalas abriéndose paso sin pedir permiso, en un acto simultáneo que parecía decir “ustedes hagan lo suyo arriba, nosotros hacemos lo nuestro abajo”, porque así es Chile, indomable y espectacular como público. Temas como “Boiler”, “Eat You Alive”, “Nookie” y “Full Nelson”, este último con una fanática chilena sobre el escenario cumpliendo su única misión a la perfección, empujaron el mosh a un estado casi perpetuo, un movimiento continuo de cuerpos entregados a la euforia, sin violencia desmedida, solo catarsis compartida.
Con el cielo incendiado de luces y gargantas cantando a pulmón abierto, el llamado monstruo chileno volvió a manifestarse en toda su magnitud, no como un mito repetido en crónicas festivaleras, sino como una fuerza tangible, viva e imposible de contener. El cierre con “Take a Look Around” y el regreso final a “Break Stuff” no solo bajaron el telón, sino que sellaron una hazaña difícil de igualar, especialmente si se considera que días antes la incertidumbre sobre el recinto estuvo a punto de arrebatarnos esta experiencia. Pero la historia de Loserville no podía escribirse sin Chile, y anoche quedó claro que no fuimos una fecha más en la ruta, sino un capítulo esencial, de esos que quedan marcados tanto en la memoria de quienes estuvieron sobre el escenario como en la de quienes lo vivieron desde abajo. Lo de ayer fue magnánimo, no por el cartel ni por la producción, sino porque el público fue artista, porque cada generación encontró su lugar, donde los perdedores se alzaron en comunión y por unas horas, todos hablamos el mismo idioma. Quedó la certeza, íntima y colectiva a la vez, de haber sido parte de un momento destinado a convertirse en relato, en hito, en esa gran anécdota musical que solo nace cuando las épocas se cruzan y la música deja de ser solo melodía para convertirse en historia.