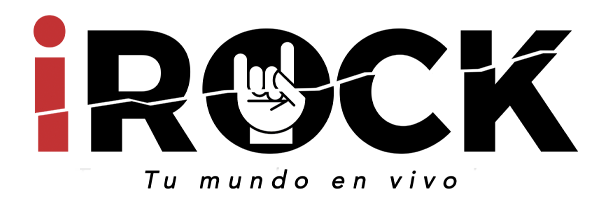No hay nada más poser que apropiarse de símbolos que no comprendes, no hay gesto más indigno que usar una polera de Napalm Death mientras repites discursos reaccionarios, mientras exiges dictaduras, mientras aplaudes la exclusión, el odio o el nacionalismo idiotizante. Eso no es más que servilismo con chaqueta negra.
Por décadas, Napalm Death ha demostrado que el metal puede ser más que estridencia, más que explosión sonora, que realmente es y debe ser en esencia un acto político consciente, una forma de resistencia más allá de las urnas u otra manifestación. Por algo se llamaron Napalm Death, siendo su nombre una combinación tan incómoda como provocadora. “Napalm” por el químico incendiario usado por Estados Unidos en la Guerra de Vietnam que arrasaba todo a su paso, símbolo brutal del poder militar de la devastación civil y “Death”, la consecuencia inevitable de ese tipo de violencia. Lejos de glorificarlo, la banda tomó ese nombre como denuncia, como recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se desentiende de la humanidad. No es casual que cada álbum de la banda británica se haya pronunciado explícitamente contra el autoritarismo, el nacionalismo excluyente, la discriminación y el fascismo moderno disfrazado de orden, seguridad y supuesta “protección cultural”. Esa postura no es decoración ideológica o pose de rebelde, es en su totalidad el corazón de su obra.
El mismo Barney Greenway, vocalista y portavoz intelectual del grupo, ha sido claro, se ha mostrado enfático en que no hay espacio para la ambigüedad cuando hablamos de desigualdad, xenofobia o discursos que convierten al “otro” en el enemigo. En una entrevista reciente lo expresó sin tapujos: “La música no está separada de la ética. No hacemos canciones para evadir la realidad, sino para confrontarla.”
Napalm Death entendió desde temprano que el silencio no es neutral, que callar frente al abuso solo perpetúa la maquinaria que lo sostiene. Por eso nunca jugaron a la impostura de la distancia política ni a esa pose cómoda del “la música habla por sí sola”. Su antifascismo no es un adorno discursivo, es una postura encarnada. Donar íntegramente las ganancias de Nazi Punks Fuck Off en los noventa a organizaciones antifascistas no fue un gesto simbólico, fue un acto de coherencia, negarse a tocar en festivales donde participaban agrupaciones vinculadas a movimientos supremacistas fue otra forma de marcar territorio, porque hay líneas que, para ellos, no se cruzan. Y cuando han pisado Latinoamérica —Chile incluido— no han hecho un turismo musical, sino que han exigido que sus conciertos sean espacios seguros para quienes históricamente han sido objeto de exclusión o violencia, migrantes, disidencias, personas racializadas, diversidades sexuales y étnicas.
Porque su postura no solo está en sus letras, habita también en el comportamiento, la logística, la ética cotidiana. Hoy, esa convicción dialoga con nuestra realidad inmediata, pues en diciembre Chile no solo los recibirá en concierto, también decidirá qué forma de convivencia quiere sostener en su política interna. Imperfecto, criticable y reescribible, existe ya un proyecto que apuesta —con tropiezos y deudas— por la justicia social, y frente a él, otro que cultiva la nostalgia autoritaria, promueve el nacionalismo identitario y aviva la hostilidad contra quienes son distintos de manera explícita y sin asco. El punto no es si la música debe tener postura. El punto es si nosotros, como oyentes, como ciudadanos, somos capaces de sostener con coherencia lo que decimos amar.
Si alguien se declara seguidor de Napalm Death, pero apoya candidaturas que promueven discursos de odio, represión policial sin control democrático, desprecio hacia minorías o negación de derechos, no solo incurre en una contradicción dantesca, es también una negación flagrante de lo que la banda representa. Es convertir el grindcore en simple ruido, vaciado por completo de significado. Shane Embury, “Barney” Greenway, Mitch Harris y Danny Herrera demuestran en su desplante en vio que la agresión sonora puede ser una forma de educación política y su ferocidad es vehículo de argumentación moral. En un momento como el chileno de 2025 —con una segunda vuelta electoral entre proyectos opuestos— la música actúa como termómetro y como palanca, mientras nos recuerda que la estética no está separada de la ética y que el antifascismo no es una moda, sino una práctica.
En el monstruoso debut Scum, Napalm Death no intentaba caerle bien a nadie ni pulir absolutamente nada. El ruido era una declaración de guerra contra un sistema que confundía orden con opresión y progreso con clasismo maquillado, nadando en esa resaca eterna del síndrome postguerra que vuelve una y otra vez como sombra histórica de los pueblos. Era mugre, velocidad y rabia, sí, pero también era conciencia. Eran veinteañeros que entendieron que el metal podía ser más honesto —y mucho más incómodo— que cualquier gesto diplomático. Avanzamos unas décadas y aparece Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, donde el monstruo no ruge menos, simplemente aprendió a pensar mejor. Ya no solo escupe fuego, sino argumentos sólidos. Aquello que en los ochenta parecía un enemigo combatible desde el discurso institucional hoy muestra su rostro definitivo, un sistema maquiavélico que sobrevivió, se refinó y se disfrazó de normalidad. La rabia sigue intacta, pero ahora tiene nombres y apellidos claros; deshumanización, xenofobia institucional, miedo al diferente como motor político, neofascismo maquillado de tradición y moral que nadie pidió. Y Napalm Death, lejos de domesticar su furia, le pone banda sonora porque maduraron y se volvieron más peligrosos. Porque crecieron sin ceder, demostrando que resistir no es nostalgia, sino evolución ética. Y que el metal, si solo hace ruido y no incomoda, es pura escenografía.
Quizá en unos años ya no tengamos el privilegio de una honestidad tan brutal y necesaria como la que encarna su música. Ahí la responsabilidad recaerá en las futuras generaciones, quienes o abrazarán el discurso cómodo que les venden, o comprenderán lo que el grindcore viene gritando desde hace más de tres décadas. Si la música te hace pensar, si te enfurece, si te moviliza, debes aprovechar esa potencia. Apagar el pensamiento crítico en nombre del fanatismo estético es renunciar a la única herencia valiosa que bandas como Napalm Death nos legan. Hoy, en Chile, esos acordes siguen siendo una advertencia y una invitación, no confundas agresividad musical con tolerancia a la opresión. El metal —como la democracia— no puede florecer sobre el miedo. En esta coyuntura, no se trata de convertir a Napalm Death en un cartel electoral. Se trata de entender lo que su arte ha venido diciendo, con precisión y rabia, desde hace décadas: no hay espacio para el fascismo en una cultura que se dice libre.
Este 4 de diciembre Napalm Death vuelve a Chile y vienen a recordar que el ruido, cuando tiene conciencia, incomoda, sacude y despierta. Será una noche donde los decibeles queman más que el fuego amigo, donde la convicción retumba más fuerte que cualquier riff. Ahí estaremos, no solo para escucharlos, sino para entender por qué aún hay música que no se arrodilla.