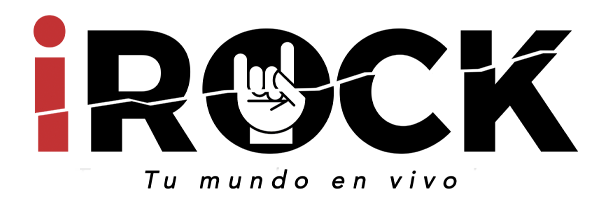Hablar de Billy Idol es referirse a una de las figuras más emblemáticas del punk rock y un verdadero símbolo musical a nivel mundial. Su genialidad radica en haber logrado una fusión estilística en su música sin renunciar al sello indestructible del punk, manteniendo su relevancia a través de diversas generaciones y subculturas. La influencia de este carismático británico trasciende fronteras musicales, encontrando seguidores entre góticos, new wave, metaleros e incluso amantes del romanticismo. El sonido que emana Idol ha sido trascendental, con letras directas y memorables, combinadas con ritmos contagiosos y efectivos, han cimentado la longevidad y prosperidad de su carrera. Hoy, Billy Idol se consolida como una de las trayectorias más destacadas y perdurables dentro del panorama global del rock. William Broad nace de la misma materia que alimentó el punk, asfalto, rabia y una estética afilada. En los años setenta se forja como frontman de Generation X, donde las canciones cortas, la economía del riff y la actitud directa le enseñan a dominar un escenario como pocos.
Su tránsito hacia solista en los ochenta no fue una traición, sino una expansión, él tomó el filo del punk y le añadió producción, coros pegajosos y ese glamour peligroso que hace que sus singles se peguen en la memoria colectiva. Temas como Rebel Yell, Eyes Without a Face y Flesh for Fantasy lo convirtieron en un puente entre guitarras ásperas y estribillos de estadio. Es necesario destacar que la carrera de Idol ha estado siempre marcada por sus éxitos de taquilla, quizás no muchos sepan los nombres de sus canciones e incluso quizás no todo el mundo identifique su autoría al escucharlo, pero es una realidad que todo el mundo alguna vez ha bailado o escuchado un tema, no solo en fiestas y radioemisoras su música ha estado presente, la carrera de Idol ha sido un gran aporte también para el mundo del cine y las series, pues es parte del ADN de la música popular a nivel mundial.
Hablar de Billy Idol sin mencionar a Steve Stevens sería como intentar separar el trueno del relámpago. El guitarrista neoyorquino ha sido su socio creativo, su cómplice escénico y la otra mitad de una química que trasciende el tiempo. Desde que se conocieron a comienzos de los ochenta, Stevens imprimió a las canciones de Idol un sello inconfundible. Ssu virtuosismo técnico, su gusto por la distorsión elegante y esos solos que parecen incendiar el aire. Fue él quien dio vida a todos los riffs inmortales. Pero más allá de la destreza, Stevens aportó teatralidad, junto a su guitarra que brilla como fuego en la penumbra, con un dominio escénico que equilibra la energía bruta de Idol con un refinamiento casi cinematográfico. Su presencia ha sido constante en las giras, en los regresos y en los momentos clave de la carrera del cantante, consolidando una dupla que recuerda a los grandes tándems del rock, como Jagger y Richards, Ozzy y Iommi, Plant y Page. Juntos, Idol y Stevens no solo mantienen viva una época, sino que siguen demostrando que cuando el punk se encuentra con la técnica y el exceso, nace algo que ni el tiempo ni las modas pueden apagar.
Pero ¿qué fue lo que, en estricto rigor, le dio a este personaje el carácter que lo catapultó a la fama en la década de los ochenta? La respuesta no está solo en su imagen —esa mezcla de insolencia y encanto que parecía hecha para MTV—, sino en una decisión visceral que marcó su destino. En una entrevista con Rolling Stone, Billy Idol recordó el momento exacto en que todo cambió, fue después de ver a los Sex Pistols en vivo, volvió a casa y le anunció a sus padres que abandonaba la universidad para formar una banda de punk-rock. “Luego de escuchar Anarchy in the U.K. fue como, ¡este es el himno de nuestros tiempos! Simplemente creíamos en lo que estábamos viendo, realmente. Tenía una creencia innata de que esto era lo que nuestra generación tenía que hacer”, confesó. Ese instante no solo definió su camino, sino también su credo artístico: una fe absoluta en el poder de la provocación como forma de libertad. A partir de ahí, Billy Idol dejó de ser William Broad para transformarse en una figura que encarnaba el caos juvenil con un magnetismo casi cinematográfico. Un cabello mal decolorado por una amiga —error que se volvió su marca—, una chaqueta de cuero ajustada y una mueca entre la furia y la ironía bastaron para sellar su identidad. Idol entendió, antes que muchos, que el punk no era solo ruido: era la construcción de una estética y una postura vital. Su rebeldía no se apagó con el paso del tiempo, por el contrario, se convirtió en un símbolo global de la desobediencia elegante, en un espejo donde generaciones enteras siguen encontrando su reflejo más auténtico.
La noche previa a un concierto de Billy Idol se siente como la calma antes de una tormenta eléctrica, la ciudad huele a gasolina, a cuero, a cerveza fría y a nervios. Para quienes esperaron décadas por ver en vivo al tipo que popularizó la mueca, el mohín y la actitud desafiante, esa espera es una presión tangible que baja por la columna y se instala en la garganta. Se habla en voz baja sobre “cómo sonará Rebel Yell”, se repasan mentalmente los solos de Steve Stevens y se imagina, con la ansiedad de quien sabe que algo puede cambiarlo todo, el instante en que la primera nota de Dancing With Myself explote en las gargantas del público. Ese estado colectivo de tensión se intensifica cuando el rumor corre, “¿vendrá tal canción? ¿tocará tal solo?” y cuando finalmente las luces se apagan, esa ansiedad se transforma en un rugido que parece capaz de arrancar tejas. El ritual es el mismo que en los orígenes punk, una congregación de generaciones, roqueros veteranos y jóvenes aprendices que vienen a mirar la lección viva de alguien que hizo del descaro una obra maestra.
Este presentimiento de que algo impredecible puede suceder —y que cualquiera de esos momentos podrá convertirse en historia— es el verdadero motor de una noche con Billy Idol. Por eso vale la pena recordar cómo fue su debut en Chile, una jornada tan incendiaria como el espíritu que lo trajo hasta aquí. El 1 de septiembre de 2022, el Teatro Caupolicán se transformó en un hervidero de energía donde miles de fanáticos de distintas generaciones aguardaban, con el corazón en vilo, el primer rugido del ícono del punk-rock en carne viva. Desde los acordes iniciales, el recinto estalló: Dancing With Myself, Flesh for Fantasy y Speed sonaban con una ferocidad casi animal, hasta que el caos se infiltró entre las luces y los gritos. El aire comenzó a espesarse, el humo de los extintores invadió el ambiente y, entre toses, confusión y adrenalina, Idol se vio obligado a detener el show. Durante esos minutos suspendidos, el silencio se volvió un acto de resistencia compartida: nadie quería irse, nadie pensaba rendirse. Y cuando el cantante regresó al escenario, envuelto en una ovación ensordecedora, el concierto se transformó en un estallido absoluto —una catarsis de desorden, tensión y euforia— que coronó décadas de espera. Aquella noche, más que un debut, fue una consagración salvaje: el punk volvía a respirar, y Chile lo respiraba con él.
Si aquella primera vez fue una llamarada indomable, esta segunda promete ser un incendio total. Billy Idol regresa a Chile el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena, y todo indica que será una noche destinada a la historia. No se trata solo de ver a una leyenda del punk-rock, sino de presenciar cómo un artista que desafió al tiempo vuelve a encender la chispa de la rebeldía frente a miles de voces que lo esperan desde hace décadas. Quienes estuvieron en el caótico debut saben que no hay concierto igual y quienes no, tienen ahora la oportunidad de vivirlo por primera vez. Porque cuando Billy Idol pisa el escenario, no solo se encienden las luces, también se despierta el espíritu vivo del rock.