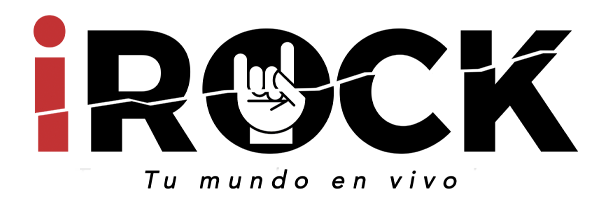Sí, la audición es el último sentido que perdemos al morir, por lo tanto la mejor manera que tenemos de percibir el mundo es a través de sus sonidos, esa es su esencia, de ahí que el ruido insoportable se convierte en agresión y tres acordes bien puestos se convierten en “música para los oídos”
Uno bien podría creer que en nuestro país hemos estado un poco alejados de la manito del sonido más primal, de ese lamento del alma, de ese desgarro valiente, de esos tres acordes que solos no tienen ningún sentido, pero que con el alma en juego se vuelven un agasajo, una verdad innegable, y una historia que transmitir, a eso llamamos Blues, y a su hijo Rock & Roll, y en Chile esta familia se ha incubado y proliferado como inmigrantes cariñosos, de esos que aportan a la sociedad, y se paran de frente para abrazar a todos los corazones heridos, las almas en lucha, los relegados, y los sentimentales.
Cuando nuestros pasos nos adentran en las noches y transitamos por las veredas que nos conducen a casas que vibran desde lo más profundo con el alma de vampiros entusiastas y líquidos espirituosos, comenzamos a entender que aunque estemos donde el diablo perdió el poncho, el Blues y el Rock & Roll nos han acompañado por mucho tiempo, con el “Bluesman” callejero, el guitarrista sacado de un cuento, y la armónica en llamas.
Como todo pueblo que ha sufrido los embates de poderes sin escrúpulos, de prejuicios que nacen desde los bolsillos, y de tristezas obligadas, el Blues y el Rock & Roll se han alzado desde el comienzo como cantos populares, como un evangelio apócrifo en que su divinidad ha sido puesta en duda para darnos a cambio algo en lo que no podemos creer porque no lo reconocemos desde sus “santos” plásticos y sus milagros comprados, en cambio el Blues se manifiesta con el alma que se arruga y luego se expande, y el Rock & Roll nos da una señal desde la patita que se mueve al ritmo de un salmo prohibido y bebe de su propio grial la piscola que es la sangre que revuelve el alma y nos da ese punto de partida para olvidar los temores, soltar las amarras, gritar junto a todos los feligreses como una sola entidad, caminar sobre aguas turbulentas, y alimentar nuestra fe.
Nuestra banda sonora personal, la de los bohemios, está cargada de sonidos intensos, palabras crudas, realidades callejeras, y de nombres simples que se apellidan Blues para que no los olvidemos, y de esa manera nuestros pasos nos llevan siempre a “Johnny Blues” en una esquina cualquiera, o una tarde de verano pensamos en que “Me gustan todas” con “El cruce” derramándose desde nuestros audífonos como un mantra, o quizás en la estación “Santa Lucía” buscamos “un pretexto mucho mejor” para correr a tomar el primer bus a Valdivia persiguiendo a “La rata bluesera”, no hay forma de evitarlo, porque cuando caminamos por el barrio de “La Chimba” vemos a un “Hijito de papá” estacionando un auto que no le costó, o caminamos por el Chicago chico y nos topamos con unos “Red Roosters” cacareando desde un gallinero bajo su control, o vemos a unos “Blues Swingers” ofreciéndonos un “Next day Blues” para despertar a la siguiente mañana y percibir “El olor” de “La banda del capitán corneta”, tomar un baño, y volver a comenzar, y es entonces cuando nos damos cuenta que el peque de la casa anda en malos pasos porque una tal “Puzzydoll” le dijo “Esta noche no nos puede ir mal” y un tío tildado de “Milfhunter” le presentó a una chiquilla lanzada que llegó arriba de una moto, mientras de fondo sus “armónicas de fuego” llamaban a Gonzalo Araya, el “Ino”, y al Martín para escupir lava azul que es la que realmente incendia el corazón.
Ese es el Blues y su hijo Rock & Roll, un clan diverso que no discrimina si el visitante se hace familia, porque desde su alma comparte una historia con el sabor de la calle, el olor de los bares, el tacto de una bella mujer, el sonido de un fierro deslizándose por las cuerdas de una guitarra, y con la imagen de “Muddy Waters” tatuada en un brazo luchador.
Por PJ Rojahelis.